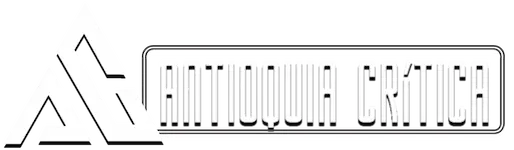La política volvió a ocupar el centro de la conversación pública cuando, hace pocas horas, el Gobierno nacional decretó un aumento del salario mínimo para la clase obrera colombiana. La medida reactivó el debate de fin de año entre simpatizantes y detractores, una dinámica previsible en cualquier democracia donde las decisiones económicas se discuten y se defienden. Sin embargo, bajo la controversia técnica no hay solo una disputa de cifras, sino un síntoma social mucho más sombrío
Otra columna del autor: Calificar la opinión ciudadana como «bodega» es pasar de castaño a Carlos Castaño
Lo que causa una profunda estupefacción es que un segmento significativo de la sociedad —dotado de una alarmante capacidad para la violencia simbólica— ha empezado a proponer, de manera explícita, la muerte civil del adversario. Bajo la consigna de perseguir y despedir a quienes profesen ideas progresistas, se está gestando un relato donde el pensamiento político se convierte en un riesgo para la subsistencia básica. Se intenta tipificar, de facto, el «delito de ser progresista», convirtiendo al ciudadano en un enemigo interno a quien es lícito privar del pan.
Este fenómeno no es una simple rabieta digital; es lo que el sociólogo Pierre Bourdieu denominó «violencia simbólica». Esta forma de poder se ejerce de manera invisible, imponiendo categorías que deshumanizan al otro hasta que su exclusión parece un acto de «sentido común». No basta con desear la desaparición física del oponente; se busca su aniquilación a través de la inanición y el ostracismo laboral. Cuando el fanatismo alcanza este punto, el afecto cede ante la ideología: no importa si el objetivo es un amigo o un familiar; para quien se deja habitar por este rencor, la deshumanización del otro es el requisito previo para su propia tranquilidad.
Lea también: IDEA Antioquia cerró 2025 con cifras financieras históricas y expansión del crédito municipal
¿Hacia dónde apunta este meollo? Estamos ante una fractura de la alteridad. La relación dialéctica amigo-enemigo ha permeado al sector empresarial y a los formadores de opinión, quienes, incapaces de construir términos medios, han optado por atizar el resentimiento. Al abrir micrófonos a fanatismos bizarros y empoderar a voceros que descalifican desde el odio, se ha invalidado la comunicación como vía para el acuerdo.
El peligro radica en que, cuando se le quita la humanidad al adversario, la historia tiende a repetirse con una precisión escalofriante. Resulta inevitable recordar el preludio del genocidio en Ruanda, donde el uso sistemático del lenguaje en la radio —tildando a seres humanos de «cucarachas»— precedió al machete. Aquí, el discurso de «destripar» o «eliminar» a la izquierda se lanza con una ligereza que ya no sonroja a nadie, salvo a las víctimas de dicha estigmatización.
Es evidente que hay enquistado en nuestra sociedad un relato de venganza que se nutre de la pedagogía del odio. Esta violencia, no importa de dónde provenga, termina por ser cíclica. Tan simplista y peligrosa es la «gonorreización del debate público» que incita al resentimiento de clase, como lo es la negación de las ejecuciones extrajudiciales o la estigmatización permanente vía bodegas digitales. Ambas orillas están construyendo el diccionario de una tragedia futura.
El clima social parece estarse configurando para que, décadas después, se repita la desaparición sistemática y el homicidio selectivo que desangró al país en los noventa. En un mundo que asiste impávido a genocidios en tiempo real, como el de Palestina, la normalización de la muerte civil y el hambre como arma política en Colombia debe generarnos, cuanto menos, una profunda y urgente estupefacción. El panorama es cada vez más oscuro: cuando la palabra deja de reconocer al otro como humano, solo queda esperar el sonido de la fuerza.