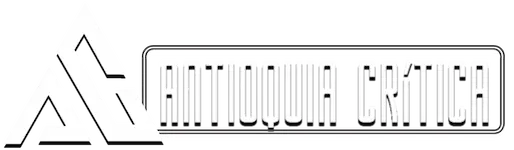Un pesebre que enseña: cuando la Navidad también habla de cómo corregir
Los que no salen en el pesebre: pedagogía ambiental en la calle, con paciencia y dignidad
Mientras muchos observan el pesebre navideño instalado en el corazón administrativo de Itagüí, pocos piensan en las manos invisibles que, más allá de esa escena simbólica, sostienen día a día el mensaje que la obra representa. Porque el cuidado del medio ambiente no ocurre únicamente en diciembre, ni se limita a una instalación artística bien lograda. Ocurre, sobre todo, en las calles, en los colegios, en los barrios, en los parques y en esos recorridos silenciosos que realizan funcionarios y contratistas que, sin aplausos ni reflectores, enseñan a convivir mejor con el territorio.
Ellos no llevan túnicas ni coronas, pero sí carpetas, chalecos institucionales, material pedagógico y, sobre todo, una dosis admirable de paciencia. Son quienes explican por enésima vez cómo separar los residuos, por qué no se debe arrojar basura al río, o qué significa realmente reciclar más allá de repetir la palabra. Son quienes entran a los colegios con la certeza de que la educación ambiental no se impone, se construye, y que cada niño es una semilla sembrada a largo plazo.
Siga Leyendo: Patricia Ramírez: territorio, lectura y coherencia
La escena se repite a diario:
un salón de clases inquieto, estudiantes que escuchan con curiosidad o escepticismo, preguntas que van desde lo ingenuo hasta lo profundamente crítico. Allí, el funcionario ambiental no dicta cátedra desde la superioridad moral; dialoga. Explica que una botella puede tardar siglos en desaparecer, pero también que el cambio empieza por acciones pequeñas. Enseña sin miedo a equivocarse y aprende, muchas veces, de la mirada fresca de quienes aún creen que transformar el mundo es posible.
En los barrios, la tarea no es más sencilla. Convencer a un adulto de cambiar hábitos arraigados puede ser más complejo que enseñar a un niño. Sin embargo, allí están ellos, recorriendo calles, tocando puertas, hablando en reuniones comunitarias, explicando con palabras simples lo que algunos informes técnicos complican innecesariamente. La educación ambiental, cuando se hace bien, no necesita discursos grandilocuentes; necesita cercanía.
Y es justo ahí donde aparece una de las labores más incomprendidas y dignas de una sátira respetuosa: la corrección al infractor. Porque sí, también existen quienes aún creen que la calle es un basurero extendido o que las normas ambientales son una sugerencia opcional. Frente a ellos, el funcionario ambiental se convierte en una especie de equilibrista social: debe corregir sin humillar, señalar sin agredir y educar sin provocar confrontaciones innecesarias.
No es raro ver escenas que rozan lo tragicómico. El ciudadano sorprendido tirando residuos donde no corresponde, que responde con un “eso no le hace daño a nadie”; el comerciante que jura que su bolsa no cuenta como contaminación; o el vecino que apela a la frase universal del infractor: “eso siempre se ha hecho así”. Frente a estos argumentos, el funcionario respira, sonríe y explica. Otra vez. Con respeto. Con educación. Con una calma que debería ser patrimonio cultural.

En ese sentido, el pesebre reciclado que hoy adorna el espacio público no es un punto de llegada, sino un espejo.
Porque la corrección, cuando se hace desde la pedagogía, también es un acto de dignidad.
No se trata de señalar culpables, sino de construir conciencia. Y eso exige algo que no aparece en los manuales: humanidad. La capacidad de entender que el cambio de comportamiento no se logra con gritos ni sanciones automáticas, sino con procesos sostenidos, coherentes y empáticos.
En ese sentido, el pesebre reciclado que hoy adorna el espacio público no es un punto de llegada, sino un espejo. Refleja el trabajo constante de quienes han decidido que la educación ambiental no puede quedarse en campañas esporádicas o mensajes decorativos. Refleja a quienes creen que el arte, la tradición y la pedagogía pueden caminar juntas si existe voluntad institucional y compromiso humano.
Los funcionarios y contratistas ambientales no solo enseñan a reciclar; enseñan a respetar lo común. A entender que el espacio público es de todos y que su cuidado habla de quiénes somos como sociedad. Son mediadores entre la norma y la vida cotidiana, entre la política pública y la realidad barrial. Y lo hacen, muchas veces, en medio de la indiferencia o la resistencia.
La Navidad, con su carga simbólica, ofrece una pausa para reconocer esa labor. Nos recuerda que cuidar el planeta no es un acto heroico aislado, sino una práctica diaria que se construye con constancia. Que detrás de cada mensaje ambiental hay personas caminando bajo el sol, entrando a instituciones educativas, dialogando con comunidades y creyendo, incluso cuando parece difícil, que la pedagogía transforma.

Tal vez por eso el pesebre reciclado resulta tan potente: porque no habla solo del nacimiento de una tradición, sino del nacimiento de una conciencia que se cultiva todos los días.
Tal vez por eso el pesebre reciclado resulta tan potente: porque no habla solo del nacimiento de una tradición, sino del nacimiento de una conciencia que se cultiva todos los días. Y en ese relato, aunque no aparezcan representados, los verdaderos protagonistas son esos educadores ambientales que recorren la ciudad enseñando que corregir también puede hacerse con respeto, y que el cuidado del entorno empieza por la forma en que nos hablamos.