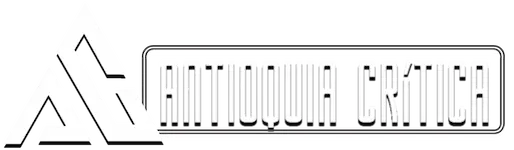Quienes suspendieron provisionalmente el aumento del salario mínimo en Colombia devengan, en promedio, más de 30 millones de pesos mensuales. Es decir: en un solo mes perciben más de lo que un trabajador que gana el mínimo obtiene en todo un año. Mientras millones de colombianos subsisten con cerca de 1,7 millones mensuales —cuando lo logran en condiciones formales—, los magistrados de altas cortes se ubican en la cúspide salarial del Estado. Esa asimetría no es anecdótica: es el punto de partida inevitable para entender la decisión que hoy impacta el ingreso de la clase trabajadora.
La Sección Segunda del Consejo de Estado decretó la suspensión provisional del decreto que fijaba un incremento del 23% al salario mínimo para 2026. El argumento central no fue económico en sentido estricto, sino jurídico: el Gobierno, según el auto, habría dado prevalencia al concepto de “salario mínimo vital” —apoyado en referencias de la Organización Internacional del Trabajo— sin justificar adecuadamente la ponderación de los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996: inflación, productividad, crecimiento del PIB y meta del Banco de la República.
Pero el decreto sí incluía esas variables: inflación observada del 5,3%, meta del 3%, productividad cercana al 0,9% y crecimiento económico superior al 2,8%. El debate no es sobre ausencia de datos, sino sobre cuánto peso debía asignarse a cada uno.
Lea también: Consejo de Estado suspende decreto del salario mínimo y da ocho días al Gobierno para expedir uno nuevo
Y allí emerge la discusión de fondo: ¿existe una fórmula obligatoria que limite el aumento salarial a inflación más productividad? No. La ley exige consideración integral, no una suma mecánica. La práctica histórica ha convertido esa referencia en una regla de facto, pero no es un mandato textual.
Más aún: el auto no demuestra que el incremento del 23% genere, de manera inevitable, inflación desbordada o desempleo masivo. No hay en la providencia un estudio que pruebe un daño económico concreto. La medida cautelar se basa en una presunta deficiencia de motivación jurídica, no en evidencia empírica de colapso macroeconómico.
Entonces la pregunta es legítima:
¿por qué el riesgo macroeconómico se presume cuando mejora el ingreso de los trabajadores, pero no cuando se trata de mantener márgenes empresariales o rentas financieras?
El contraste salarial no implica mala fe individual de los magistrados. Pero sí expone una distancia estructural entre quienes interpretan el derecho y quienes dependen del salario mínimo para sobrevivir. Cuando alguien que gana 30 o 35 millones mensuales analiza si 1,7 millones son “excesivos” para un trabajador, el debate deja de ser puramente técnico y adquiere una dimensión social inevitable.
La Constitución habla de remuneración mínima, vital y móvil. Si el salario solo puede crecer dentro del límite estrecho de la inflación pasada y una productividad estructuralmente baja, la movilidad real se convierte en ficción. La noción de “vital” pierde sustancia.
La decisión del Consejo de Estado no anula el aumento, pero envía un mensaje claro: cualquier intento de utilizar el salario mínimo como herramienta de corrección distributiva enfrentará un estándar estricto de justificación técnica.
Y mientras el debate jurídico continúa, la brecha permanece intacta:
unos discuten cifras desde despachos con ingresos equivalentes a veinte salarios mínimos; otros esperan que ese mínimo, al menos, les permita vivir con dignidad.